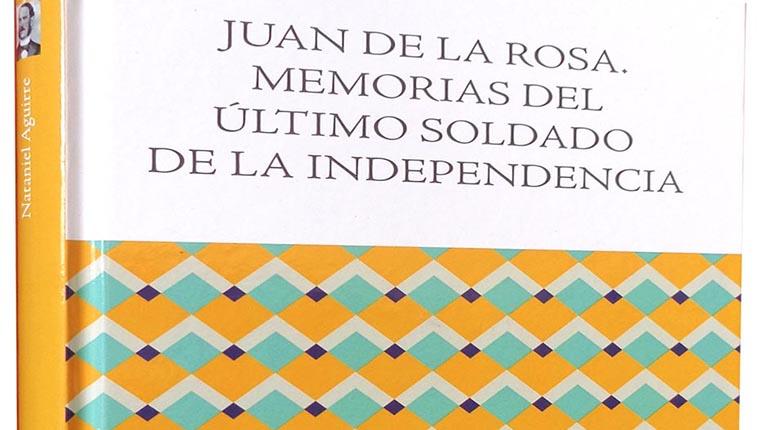“Juan de la Rosa” de Nataniel Aguirre
Alba María Paz Soldán *
Es una narración aparentemente clásica de relato de aprendizaje que destaca con precisión y afecto los detalles más sencillos como la ropa, la comida y los rasgos íntimos de los personajes que se mueven en ámbitos familiares. Con estos recursos, el autor logra componer la cotidianidad de Cochabamba, una ciudad de fines del siglo XIX, sobre el tejido de un contexto histórico donde aparecen ya las contradicciones sociales, culturales y estéticas de los albores de un proceso de modernización que se encontrará con la complejidad de un entorno lingüístico y cultural indoamericano.
Nataniel Aguirre (1843-1888) fue un político y escritor activo que, junto con Gabriel René Moreno y otros, formó parte de la que los historiadores han llamado “Generación de 1880”, por su labor intelectual ligada a la construcción de una tradición cultural boliviana. Su producción literaria está considerada como una de las más importantes del romanticismo boliviano, pero es necesario decir que fue un romántico en todo el sentido de la palabra, pues con ello se comprenderá mejor no solamente el conjunto de su obra literaria, sino también su apasionamiento por la causa boliviana durante y después de la Guerra del Pacífico, lo que está directamente relacionado con su posterior fracaso como político cuando precisamente se están gestando los cambios que iniciarán la etapa liberal y modernizadora que abrirá el siglo XX en Bolivia. Una demostración, un tanto irónica, de que este nuevo orden político prefirió reconocer en Nataniel Aguirre al escritor romántico del siglo XIX antes que recuperar sus planteamientos para buscar un mejor acuerdo con Chile, aun a costa de nuevos enfrentamientos, es el hecho político de que el Congreso Nacional con una Resolución de 1906 ordena editar sus obras en la imprenta de la viuda de C. Bouret en México. Como resultado de dicha medida, se han difundido en el siglo XX los dos volúmenes de la obra literaria de Aguirre: el primero de 1909, que es la segunda edición de “Juan de la Rosa” con un interesante prólogo de Eufronio Viscarra que ubica la obra y el estilo en el contexto literario de la época; y el segundo titulado “Varias obras” de 1911, que comprende una serie de poemas, dos piezas dramáticas, género bastante frecuentado en la época, y tres relatos. Sin embargo, hay que aclarar que las obras principales ya habían sido difundidas en distintas publicaciones a finales del siglo XIX.
El más importante de los tres relatos escritos antes que “Juan de la Rosa”, y además el más extenso, es el de “La bellísima Floriana”, que siguiendo una fuerte tendencia de los escritores del XIX en Bolivia, se basa en una anécdota relatada en la Historia de la Villa Imperial de Potosí (escrita entre 1705 y 1736) de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela. Sin embargo, éste se diferencia de los otros de su época, la mayoría escritos en verso, en que ya anticipa un estilo cálido y alejado del tono altisonante y grandilocuente, que busca indagar en los misterios y secretos del corazón humano antes que lucir un complejo lenguaje literario.
Los otros dos relatos breves, “La Quintañona” y “Don Ego”, son más sencillos y se caracterizan por crear un ambiente íntimo y familiar que da lugar a que alguien cuente la anécdota. Lo interesante es que estos dos relatos son asimilados en “Juan de la Rosa”, el primero es referido en su totalidad y juega un papel en las peripecias del personaje, y el segundo es sólo mencionado. Sin embargo, su particular forma narrativa nos permite ver que desde entonces, para Aguirre, la intimidad parece ser una condición fundamental, no sólo para contar historias sino también para la literatura. Éste es uno de los aspectos que será destacado en este análisis y que bien podría relacionarse con las recientes declaraciones de Gustavo Martín Garzo (1948), quien defiende la lectura “como el momento de intimidad suprema” y asegura que “los grandes libros son los que cuentan lo que no parece”, por eso la literatura siempre tiene que ver con lo secreto”.
Vale la pena mencionar que, antes de que “Juan de la Rosa” fuera comentada y valorada en Bolivia, Ricardo Palma en el Perú la leyó y citó como fuente en una de sus tradiciones, la titulada “El corpus triste de 1812”. “Juan de la Rosa” es una de las pocas novelas bolivianas que ha tenido alguna difusión más allá de las fronteras de Bolivia, es así que la crítica la ha clasificado dentro del capítulo de la novela histórica y la ha caracterizado como novela romántica.
* Doctora en literatura