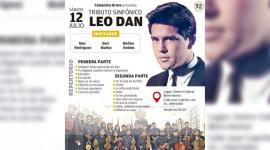Chaqueos: el ecocidio descontrolado
La ironía es recurrente cada 24 de septiembre: mientras los versos del himno cruceño aluden a su edénica naturaleza, los incendios forestales parecen obra de un enemigo empecinado en destruirla. “Bajo el cielo más puro de Améééérica…”, empieza este canto entonado, a voz en cuello, por, entre otros sectores, empresarios agroindustriales, campesinos y autoridades regionales. Pero el otrora cielo celeste, donde las brisas animaban cuadros de nubes y rayos solares, se halla cubierto por una humareda, a momentos, irrespirable.
Un sol rojo, manchado por toneladas de partículas de carbono en suspensión, saluda a Santa Cruz en su día y anuncia otra contradicción al himno regional. “Libertad van trinando las aaaves/ De sureste ostentando el primor”. “De las flores del mundo galano/ Su ambrosía galana ofreciendo”, continúan cantando cívicamente los responsables del medioambiente, flora y fauna silvestres. Pero frecuentemente esas flores y esas aves son noticia dolorosamente conmovedora. Cuatro días antes del aniversario, a un tucán que huía de los incendios forestales pobladores de Puerto Quijarro le mutilaron el pico superior y le fracturaron un ala a pedradas. Pese a una cirugía reconstructiva exitosa y notables esfuerzos adicionales de los veterinarios voluntarios, el 23 de septiembre, afectado por el estrés, murió.
“Ellos han migrado a los pueblos, producto de las quemas e incendios, en busca de comida, por sobrevivir, a causa de que perdieron sus casas –declaró el veterinario cirujano Jerjes Suárez Ruiz–. No les dañemos, no les cortemos su vida. (…) El maltrato se está haciendo frecuente; con ésta son 10 aves que llegaron en los últimos días para ser atendidas, tienen múltiples fracturas, hemos tenido que amputar alas, la situación es muy triste”.
- Éxodo preocupante
El veterinario ha asegurado que se trata de una migración de animales sin precedentes la que han causado los incendios de los dos últimos años. Señala así al elemento destruido que más lamentan los especialistas que hoy trabajan en las zonas afectadas: los hábitats de un sinfín de especies en muchos casos endémicas. Tucanes, parabas, pericos, venados, capibaras, ocelotes, osos hormigueros, tejones, pumas, tapires, jaguares, tortugas, lagartos, jochis, monos, ardillas, puercoespines, murciélagos, además de especies acuáticas, suman parte de la larga lista de afectados.
Un acoso sucesivo en nombre del progreso y el desarrollo. La fauna de la región desde hace décadas debió adentrarse cada vez más profundamente en los bosques debido a la voracidad inmobiliaria especulativa y la siembra extensiva. Pero luego, como pasó en septiembre, para muchos de los fugitivos llegaron los incendios y la única escapatoria son ciudades, pueblos y haciendas. Allí les esperan ambientes tóxicos y agresores, en algún caso tan perversos como quienes mutilaron al tucán. Quedan atrapados entre el fuego y la especie que lo alimenta.
“Hay tres fenómenos en la zona –dice Paola Montenegro, bióloga especialista en vida silvestre y funcionaria de la Dirección General de Biodiversidad–: en los lugares donde se inician los fuegos hay animales calcinados, no en la cantidad del año pasado, debido a los comunarios nuevos a quienes se les descontrola el chaqueo. Lo segundo es el tipo de fuegos. Son fuegos rastreros algo bajos que dejan árboles en pie, pero desatan la huida de muchos animales. El 26 de septiembre, en medio de los operativos, observamos avestruces, tejones y diversas aves que huían. Adicionalmente, en los caminos, vimos, sólo ayer, cuatro animales atropellados. Muestra de que salen despavoridos, se desorientan, no logran reaccionar y son víctimas de los motorizados”.
Las especies desplazadas preocupan más a los biólogos en este momento. Advierten que en las nuevas circunstancias los animales fugitivos corren el riesgo de ser víctimas de caza, domesticación o agresiones directas. Montenegro, además, ha advertido que los fuegos amenazan a algunas especies en peligro de extinción, entre ellas, los cetáceos y cinco especies de loros.
- Sin monitoreo
En 2019, tras más de cuatro millones de hectáreas de bosque que fueron arrasadas por las llamas en Santa Cruz y 6,5 millones a nivel nacional, alguna voz se animó a lanzar la cifra de 2,3 millones de animales muertos. Pero los expertos coinciden en que se trata de un cálculo muy simple y especulativo. Lamentan también que por una serie de problemas adicionales ese tipo de evaluaciones resulten cada vez más complicadas y menos apoyadas.
“Dar una cifra exacta de animales afectados es especular demasiado –asegura el biólogo Juan Carlos Catari, vicepresidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz–. Quizás sean más, quizás sean menos. Nadie en Bolivia puede decir cuánta fauna ha sido afectada. Lo que sí podemos precisar es cuánto hábitat ha sido afectado. Cuando se quema un área se pierde fauna no sólo por los incendios, sino también por el desplazamiento de la fauna hacia otros lugares. Por ello, resulta urgente que se realicen monitoreos para saber cuánto ha cambiado, cuánta fauna ha llegado y en cuánto tiempo puede retornar dicha fauna a determinadas áreas o a sus antiguas áreas de distribución. Pero tras el incendio del año pasado llegó la pandemia que frenó las evaluaciones y los recursos que podíamos tener para el monitoreo y estudios científicos-técnicos”.
Sólo se sabe que tres fundaciones, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Fundación para Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y Fundación Nativa están realizando ese tipo de labores en distintas áreas de la Chiquitanía. Existe una iniciativa de proyecto de restauración llevada a cabo por el Proyecto FUGAR de la Universidad Católica de Cochabamba, sin embargo, está en fase inicial. Mientras, a nivel estatal, ninguna instancia ha encarado ese tipo de labores hasta la fecha. A lo mucho se llegó a la presentación del Plan de Restauración de las zonas afectadas que mereció diversas críticas. En dicho plan se establece la necesidad de la búsqueda de financiamiento para el monitoreo y la evaluación. “El Gobierno debe asegurar el monitoreo, la restauración y, lo más importante, debe evitar el cambio de uso de suelo de las áreas afectadas –dice Catari–. Eso es clave”.
- El mayor riesgo
Montenegro precisa el factor que más preocupa a los biólogos. “Debemos ver el problema de manera macro, la funcionalidad del ecosistema que está siendo dañado –remarca–. El rol ecológico que cumple cada especie se halla directamente relacionado con la supervivencia y continuidad de las otras. De nada servirá luego decir que se han restaurado tantas hectáreas, si no están allí todos los elementos que componen ese ecosistema de manera primaria. Debe seguir funcionando como un engranaje donde todas y cada una de las piezas cumplan una función para que haya regeneración, para que los árboles frutales y las semillas se dispersen, etc.”
Según la FAN, este año, hasta septiembre, los chaqueos afectaron a 2,3 millones de hectáreas, algo más de la tercera parte de la alcanzada en 2019. Sin embargo, pese a la disminución de la superficie castigada, surgieron otros elementos de preocupación. Los fuegos ingresaron a áreas protegidas que albergan delicados ecosistemas y especies endémicas, es decir, únicas, tanto de fauna como flora.
Por ejemplo, una de las mayores víctimas de este año, con fuegos procedentes desde Bolivia como desde Brasil, fue el Pantanal. “Este humedal se conecta con el Bosque Seco Chiquitano, el Chaco, el Cerrado y las grandes sabanas inundables para constituir un mosaico natural que alberga a más de 3.500 especies de plantas vasculares, 300 especies de peces, 41 especies de anfibios, 177 especies de reptiles, entre 470 y 656 especies de aves y más de 150 especies de mamíferos –dice el informe de la FAN–. Esta región es también considerada el centro de mayor diversidad de plantas acuáticas del planeta”.
Los servicios ecológicos del Gran Pantanal son innumerables y carísimos: regula y mantiene los pulsos hídricos, evita sequías e inundaciones extremas en la parte baja de la cuenca, forma y fertiliza los suelos, genera e incorpora nutrientes, recarga acuíferos, regula el clima y fija carbono. Pero, cada año y con más intensidad, grandes superficies de vegetación del Pantanal son afectadas por incendios forestales. Al Pantanal se sumaron otras nueve áreas protegidas, con un total de 430 mil hectáreas arrasadas por los fuegos, según el informe de la FAN.
- Otra área en crisis
“Nuevos incendios este año, y probablemente pase igual el año que viene, se produjeron en áreas tan delicadas como los bosques secos del subandino –alerta Catari–. Las zonas afectadas por incendios son las serranías que van al sur del país; en Chuquisaca las serranías próximas al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Iñao, en Monteagudo, y la Serranía Los Milagros en Huacareta. En Santa Cruz en las serranías de San Marcos y la zona del río Mosqueras cercana a Abapó, también hay incendios en la serranía Sararenda de Camiri, etc. Todas estas zonas son áreas de bosque seco boliviano-tucumano y bosque seco chiquitano del subandino”.
Según Catari, el historial de incendios de los últimos años permite concluir que todos los bosques secos de Bolivia (Chiquitanía, Chaco y los bosques bolivianos-tucumanos) están en tanto o más peligro que la misma Amazonía. El área de los bosques secos boliviano-tucumanos tiene mayor riqueza de especies endémicas que la misma Chiquitanía. “Lamentablemente el marco legal sólo castiga a los infractores con penas menores –dice–. Pero no los hace responsables en términos económicos de la restauración de la biodiversidad afectada. Es decir, a la larga el pueblo boliviano y los donantes externos, deben reparar los daños ambientales-ecológicos que producen unos cuantos”.
Diversas variables críticas han surgido contra el recurrente ecocidio que castiga, especialmente, a Santa Cruz para favorecer a la agroindustria, básicamente, soyera. En 2019 se quemó una superficie mayor a la de Costa Rica, un país que tiene un PIB per cápita cuatro veces mayor que el boliviano y prioriza el ambientalismo. Perú cultiva productos agrícolas, sobre todo frutas, por 6.500 millones de dólares, equivalentes al 75 por ciento de las exportaciones bolivianas totales, en la mitad de la superficie que los soyeros explotan en Bolivia (datos del Cedib). Y la agroindustria boliviana apenas tributa menos del 2 por ciento de los mil millones de dólares que genera cada año, entre siete y 15 veces menos que todos sus pares sudamericanos (dato de Probioma).
Para colmo Bolivia, desde 2019, ostenta un incómodo sitial: el cuarto lugar con mayor pérdida de “cobertura arbórea” a nivel mundial, según datos de la Universidad de Maryland (EEUU). Por su parte, autoridades, tanto del actual como del anterior gobierno, se mostraron reticentes a tomar medidas que frenen el crónico ecocidio. Un gran pirómano parece imponerse en las decisiones políticas. Mientras tanto, en plena pandemia y sus múltiples efectos sobre la salud respiratoria de la ciudadanía, Santa Cruz, otra vez no tiene “el cielo más puro de América” ni muchas de sus aves libres.