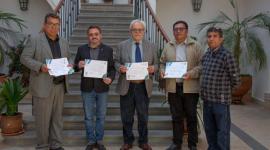Juan Carlos Escalera: “Un 80% de los municipios sufren los cambios del clima”
Juan Carlos Escalera López suma una notable combinación de experiencia práctica y preparación académica en relación con los desafíos que enfrentan los productores agrícolas campesinos. Este especialista agrónomo cuenta con un doctorado y más de 30 años de trabajo en el área. En esta oportunidad, conversó con OH! sobre la singular lucha que se vive en ciertas regiones del occidente del país frente a los efectos del cambio climático.
-¿Cómo afecta el cambio climático a la agricultura boliviana?
-Lo que he podido sistematizar es que existen dos realidades: una, en las tierras bajas especialmente con los incendios, y, otra realidad, en la región occidental, con diversos factores.
Aproximadamente, de los 340 municipios que hay en Bolivia, un 80 por ciento está sufriendo directamente los cambios del clima. En la región occidental se concentra un 35 por ciento de ese territorio, de montañas y altiplano que están en riesgo. Ahí se presentan los cambios en el clima con heladas, sequías y granizadas.
El otro porcentaje, un 40 por ciento, aproximadamente, es el problema de los incendios. Y el resto se halla estable, pero no son tierras cultivables.
-¿Cómo enfrentan las comunidades campesinas esa adversidad?
-En la investigación, que desde hace más de 30 años he realizado, se determinó para la región occidental dos tipos de resiliencia territorial al cambio climático: una estática y otra dinámica. Cuando viene una helada, granizada o cualquier cambio, no solo afecta a los sistemas de producción, afecta a un territorio, comunidad, a las familias. Se altera el equilibrio.
La resiliencia estática es cuando la comunidad tiene la capacidad de resistir y recuperarse.
Mientras que en la resiliencia dinámica hay comunidades que, si bien sufren grandes pérdidas, no sólo resisten, sino que se recuperan y diversifican su producción.
-¿Puede darme algunos ejemplos de cómo han afectado en específico estos cambios?
-Investigué especialmente los cambios climáticos en el cono sur cochabambino, el norte de Potosí y el altiplano, en la región quechua-aimara de Cochabamba. Pude determinar que existen incrementos en la temperatura y hay un desequilibrio en la precipitación de lluvias.
Evaluamos sistemáticamente cómo desde hace 35 años está lloviendo en la región andina y, particularmente, en Colomi. En ese periodo no ha llovido de manera homogénea. Un año puede llover 800 milímetros y en el otro 400. Pero, al analizar los picos altos y bajos de la precipitación, el análisis estadístico muestra que está lloviendo la misma cantidad en promedio. Los campesinos mencionan que no llueve como antes, y todos asocian que está lloviendo menos, pero en promedio llueve igual.
-¿Cómo explica ese fenómeno?
-Lo que pasó es que se han desequilibrado las precipitaciones, o llueve antes de tiempo o llueve retrasadamente. Por ejemplo, ellos dicen que va a haber lluvias tardías, de acuerdo a sus estimaciones. En años que llueve poco, cuando hay sequía, ellos aplican estrategias de manejo de suelos. Por ejemplo, hacen los surcos ya no a nivel, sino para que la poca lluvia que va a caer permita una mayor acumulación de agua, eso en términos de precipitación.
Pero entonces hallamos un dato muy importante. Cuando se analiza la variabilidad de temperaturas máximas y mínimas, lo preocupante es que desde 2012 las temperaturas mínimas ya no llegan a -3 grados bajo cero en el lugar. Entonces nos remontamos a escudriñar cómo era en el año 1950. Ellos cuentan que en esa época no se podía cultivar nada en invierno, nada. Solo era la siembra de año que empezaba en septiembre.
Pero el año 2016, en esas zonas y en otras comunidades, debido al incremento de temperatura comenzaron a cultivar y tienen ya consolidadas las siembras de invierno. En quechua se llaman las “mishkas”. Esto es muy importante porque se eleva la temperatura, y los picos de helada ya no llegan. Lo que ha permitido que incorporen otro ciclo productivo más.
-¿Entonces ese cambio del clima tiene importantes efectos positivos?
-Sí, pero ahí surge otro problema con ese incremento de las temperaturas mínimas que permiten incorporar otro ciclo productivo: antes no se podía cultivar por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar debido a las heladas. Sin embargo, debido al alza de las temperaturas, se ha subido el nivel de los cultivos, y entonces se va desequilibrando todo. Si bien se gana un ciclo, por ejemplo, las plagas y enfermedades aumentaron y se adaptaron a mayores altitudes.
Aquí es importante ver dos aspectos. En el tema de lluvias, solo se puede manejar 30 días, es decir, adelantar o retrasar las siembras. Para eso los agricultores tienen unas tablas de bioindicadores de predicción climática y ellos están en la capacidad de predecir dos aspectos fundamentales: si retrasarán o adelantarán las lluvias y otro aspecto sorprendente es que los bioindicadores pueden predecir si el verano será largo o corto.
-¿Así como el Servicio Nacional de y Meteorología e Hidrología (Senamhi)?
-Con el Senhami es posible pronosticar 10 días con base en los reportes agrometeorológicos. Pero esto funciona para zonas como Santa Cruz, sin embargo, para la zona occidental es muy difícil. Por ejemplo, solo en Colomi existen cuatro pisos ecológicos. Por lo tanto, resulta difícil pronosticar un verano largo o corto. Lo mismo sucede en el norte de Potosí. Entonces, estos bioindicadores de predicción de condiciones climáticas, que son un conocimiento ancestral, les dan la posibilidad de prevenir.
-¿Ha habido apoyo o se han relacionado con las autoridades estatales para que se puedan potenciar estas prácticas?
-Hay un problema: el Estado y los gobiernos de turno nunca coincidieron en una planificación territorial para determinar estrategias productivas o estrategias de resiliencia. El Gobierno tiene un discurso político, pero su modelo de planificación sigue un molde convencional y se guían por hipótesis cuantitativas. Estas hipótesis requieren de la inversión de recursos económicos.
Sin embargo, las estrategias campesinas se guían por hipótesis campesinas, que son cíclicas y dinámicas. No se rigen por indicadores convencionales, sino por indicadores cualitativos. Por eso, el Estado nunca logra compatibilizar lo que piensan las comunidades y lo que piensa el Estado con su modelo de planificación. Eso es lo preocupante. Hoy para ese casi 35 por ciento del territorio sería importante potenciar estos dos tipos de resiliencia.
-En su libro “Resiliencia territorial al cambio climático” explica que hay una diferencia de conceptos entre adaptación y resiliencia, algo que algunas autoridades toman como sinónimos. ¿Cuál es la diferencia?
-Resiliencia es diferente a adaptación, pues es absorción, es la capacidad de resistir y recuperarse naturalmente a un fenómeno climático. Mientras que adaptación al cambio climático implica la inversión de recursos económicos, el aprovechamiento de las fortalezas del entorno. Pero vemos que, en economías como la nuestra, pensar en adaptación siguiendo lógicas de países más desarrollados no es posible.
No vamos a poder convivir o hacer algo por lo que es el clima si es que no cambiamos de lógica. Hay que dejar un poco de lado la “adaptación al cambio climático” porque se requiere inversión de recursos. En vez de ello debemos pasar hacia la resiliencia territorial, al cambio con estas características.
En Bolivia se han generado conceptos como resiliencia socioecológica, resiliencia socioproductiva, resiliencia agroecológica. Yo había trabajado con esos conceptos hace diez años. Pero, a medida que iba pasando el tiempo, vimos que no se adecuan a esta sabiduría ancestral por ser insuficientes. No se consideraba una variable cultural, la tecnología local, la estructura social, la capacidad organizativa de cada comunidad para analizar cómo vendrá el tiempo.
- ¿Qué se debería hacer para superar esa disparidad de enfoques entre campesinos y autoridades?
- En el libro se propone a Bolivia un concepto de resiliencia territorial al cambio climático que toma en cuenta esta visión holológica. Es decir, ese conocimiento integral de su comunidad y tener la capacidad de predecir el clima a través de bioindicadores en plantas, en animales, etc. Y también que sea holopráctica. O sea, tomar decisiones de adelantar o retrasar siembras para disminuir el ataque de heladas o dar signos positivos de resistencia a sequías que tienen los campesinos.
El problema es que los investigadores académicos no manejan esos indicadores y sólo se guían por indicadores cuantitativos priorizando lo económico. En cambio, esta metodología permite dialogar a investigadores académicos, funcionarios públicos, etc. con estas comunidades para equilibrar el ataque del cambio climático en estas regiones.
-¿Sabe si se realizan o se pueden realizar prácticas semejantes en tierras bajas?
-No. Hemos priorizado tierras altas. Pero sí hemos hecho algunos ensayos con el caso de los incendios. En estos momentos ya no se puede hacer nada, tal vez solo usar tres componentes de esta metodología: los recursos económicos, tecnología un poco más de avanzada para el proceso de enfriamiento y una capacidad organizativa. Sin embargo, las comunidades se reúnen, van de un lugar a otro, pero ése es un componente de planificación.
Usando esta metodología se puede trabajar una resiliencia frente a los incendios. Organizativamente se podría efectuar un análisis sobre qué fechas hacer una socialización para disminuir los incendios, es el componente organizativo. Luego, lo cultural, o sea, cómo se hará el trabajo. ¿Va a ser a nivel interno o culturalmente necesitamos unas coaliciones más grandes? Esta metodología permite generar todo un plan resiliente a incendios. Esto implica anticiparse a los hechos con contundencia en las tierras bajas.
-¿Hay algún avance para trabajar esta falta de armonía entre lo que proponen el Gobierno y las comunidades?
-En la investigación final, cuando concluíamos el doctorado, se hizo estos procesos de acercamiento. Nos preguntamos dónde se va a contemplar estos aspectos de resiliencia al cambio climático. Ahí comienza un proceso de sistematización. Bolivia tiene el PTDI, el Plan Territorial de Desarrollo Integral, que es un gran avance frente al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se construía en base a demandas campesinas locales. Pero estas demandas estaban sobredimensionadas y los municipios son muy pobres y no pueden cumplir con ellas.
Hoy este modelo de PTDI no se construye con base en demandas, sino en la identificación dentro del municipio de zonas de vida. Se delimita las diferentes zonas de un municipio. Lo que nos ha sorprendido es que este instrumento, que está con la Ley 777, del Sistema de Planificación Estatal, toma en cuenta, en el capítulo de gestión de riesgos y cambio climático, la adaptación. Y eso nos acerca, hay un cuadro que todos los municipios deben llenar con todos los riesgos que se identifican. Ahí se puede agregar un cuadro para resiliencia territorial al cambio climático.
La traba es la falta de personal preparado en los municipios para que tomen en cuenta estas diferencias. Existe un programa de resiliencia manejado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, pero lo manejan bajo otra lógica, es decir, no hay compatibilidad. Falta un encuentro estatal con el sistema de planificación local que tienen las comunidades.